 Tengo un amigo que esgrime que la razón de todos los males que diseñaron el siglo XX como un tubo de ensayo amplificado del infierno, un lugar y un tiempo del que tal vez el propio Satán tomó notas perplejo y capitidisminuido, radica en el romanticismo. La desvinculación de la razón en aras de ideas que no eran tales, entre ellas, la de nación, ideas que formaron un país inexistente por cierto: Alemania. Ese país sin historia que pretende ahora dictarla.
Tengo un amigo que esgrime que la razón de todos los males que diseñaron el siglo XX como un tubo de ensayo amplificado del infierno, un lugar y un tiempo del que tal vez el propio Satán tomó notas perplejo y capitidisminuido, radica en el romanticismo. La desvinculación de la razón en aras de ideas que no eran tales, entre ellas, la de nación, ideas que formaron un país inexistente por cierto: Alemania. Ese país sin historia que pretende ahora dictarla. Los inicios del siglo XX parecían un día de reyes, ahora que ando con la carta de mi hijo. y todo eran promesas sin sombra. La ciencia se hacía tecnología, y el hombre movía los hilos de la materia para su propio beneficio. espantaba los pájaros de la naturaleza indómita o eso parecía, tuteaba a la muerte. Porque la ciencia se hacía mayor de edad, empezaba a producir. Claro que ya entonces hubo algunos desencantados, aguafiestas que como ese niño crecidito nos soplaban la verdad: no hay reyes magos, la razón no arreglará al hombre.
Los inicios del siglo XX parecían un día de reyes, ahora que ando con la carta de mi hijo. y todo eran promesas sin sombra. La ciencia se hacía tecnología, y el hombre movía los hilos de la materia para su propio beneficio. espantaba los pájaros de la naturaleza indómita o eso parecía, tuteaba a la muerte. Porque la ciencia se hacía mayor de edad, empezaba a producir. Claro que ya entonces hubo algunos desencantados, aguafiestas que como ese niño crecidito nos soplaban la verdad: no hay reyes magos, la razón no arreglará al hombre.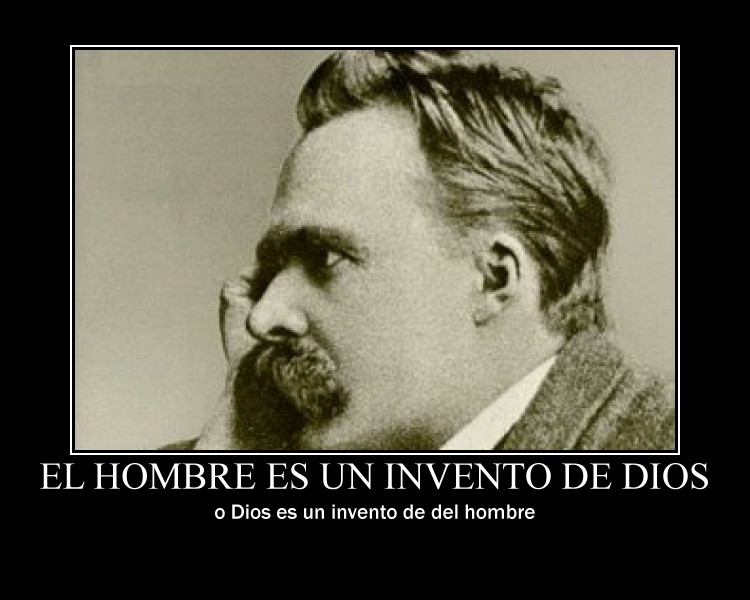 Nietzche, su voz más alta y clara, rajó de lo lindo: lo apolíneo vs lo dionisíaco. Basta leerlo para entender que era una extrañísima amalgama de ambas cosas. Siempre he tenido un pálpito de que era el filósofo que más me conmovía. Con ideas y exabruptos confecciona una sesión de sado oscura y poderosa combinada con caricias de razón contundente y reparadora. No es como Celine, puro infierno, aunténtica crema exfoliante del alma. Nietzche es pelea y estrella danzarina en juego, y en él nos va la vida.
Nietzche, su voz más alta y clara, rajó de lo lindo: lo apolíneo vs lo dionisíaco. Basta leerlo para entender que era una extrañísima amalgama de ambas cosas. Siempre he tenido un pálpito de que era el filósofo que más me conmovía. Con ideas y exabruptos confecciona una sesión de sado oscura y poderosa combinada con caricias de razón contundente y reparadora. No es como Celine, puro infierno, aunténtica crema exfoliante del alma. Nietzche es pelea y estrella danzarina en juego, y en él nos va la vida. Los clásicos se han definido mil veces, y aún nos hacen falta otras mil, para no olvidarlos, si no están ya olvidados, claro. Porque todo este ditirambo esencial en la historia del pensamiento entre razón y revelación, Freud y Nietzche (entre otros) frente a Descartes y otros racionalistas , toda esta falta de comprensión de una realidad compleja que los orientales ya resumieron uniéndolas - que es lo que nos faltó - en su ying y yang, ya fue esbozada con mayor ambición, dándole una dialética de hecho, en una frase atrevida y contundente de Ovidio que me interesa mucho como artista:
Los clásicos se han definido mil veces, y aún nos hacen falta otras mil, para no olvidarlos, si no están ya olvidados, claro. Porque todo este ditirambo esencial en la historia del pensamiento entre razón y revelación, Freud y Nietzche (entre otros) frente a Descartes y otros racionalistas , toda esta falta de comprensión de una realidad compleja que los orientales ya resumieron uniéndolas - que es lo que nos faltó - en su ying y yang, ya fue esbozada con mayor ambición, dándole una dialética de hecho, en una frase atrevida y contundente de Ovidio que me interesa mucho como artista:"Lo que ahora es razón, antes fue impulso"
Leía hace poco sobre las relaciones de la ciencia con el arte, cómo los científicos han buscado en el arte verdades que trataban de demostrar bajo un convencimiento puramente intuitivo, luego revelado. También el arte y Dalí es un ejemplo, ha bebido de la ciencia para plasmar límites y paradojas, para expresar con su estética ideas que en su enunciado escapan a toda razón, siendo sin embargo razonablemente deducidas de lo que la experiencia demuestra, como es el caso del mundo cuántico y su cachondeo para con nuestra limitada percepción.
Ese es el filo de la navaja del existir, intelectualmente hablando al menos: razón/revelación.
La razón moderna, a mi entender, nace fragmentada. Descartes inauguró la razón, sí, pero con minúsculas, la única que existe, y la duda con mayúsculas (sobre todo en su banal demostración de la existencia de Dios por reducción al absurdo). La imagen más representativa de la modernidad y el racionalismo renacentista no es sino el reverso de la razón, desde una lectura postmoderna, claro. Un profesor mío, Marín Casanova, decía que en esto ya se anticipó Velázquez, cuando en la rendición de Breda, entre gestos civilizados de vencedores y derrotados, entre todo el entramado de caras homenajeadas e historias sempiternas de batallas y conquistas en pos de una gloria y un imperio que nunca perdura, el verdadero protagonista de todo aquello no es otro que el culo de un caballo, la ironía, la sorna de sus cuartos traseros ocupando con mayúsculas el espacio estético de un cuadro que es escamoteado a la historia.
 El papel de la razón en la historia no está claro cuál es, forma o fondo. En una vidriera - donde el plomo es la forma y el cristal el color y la textura - no está claro que sería: a veces es forma, otras muta y no es sino el color, la tonalidad del desastre; intercambia su rol con los abismos de los que formamos parte. Tal vez parezca, para los racionalistas, el plomo que da forma y estructura; es posible, pero llegó la primera gran guerra, y aún una segunda, y un mundo mercantilizado donde no estamos seguro de encontrar lo mejor del hombre, seamos franco. Claro, ya lo dije, el plomo del siglo veinte confundió de nuevo y para siempre, a fuego lento, a la razón, dejándola perdida, insularizada, en sus laberintos dialécticos, dispersa como los discursos postmodernos. Va siendo hora de amalgamarla, dejarnos de nocillas y otras formas pueriles de juegos de la razón y el arte para reencontrarnos con Ovidio. Un concepto mucho más elevado y ambicioso del arte de amar, la verdad sea dicha.
El papel de la razón en la historia no está claro cuál es, forma o fondo. En una vidriera - donde el plomo es la forma y el cristal el color y la textura - no está claro que sería: a veces es forma, otras muta y no es sino el color, la tonalidad del desastre; intercambia su rol con los abismos de los que formamos parte. Tal vez parezca, para los racionalistas, el plomo que da forma y estructura; es posible, pero llegó la primera gran guerra, y aún una segunda, y un mundo mercantilizado donde no estamos seguro de encontrar lo mejor del hombre, seamos franco. Claro, ya lo dije, el plomo del siglo veinte confundió de nuevo y para siempre, a fuego lento, a la razón, dejándola perdida, insularizada, en sus laberintos dialécticos, dispersa como los discursos postmodernos. Va siendo hora de amalgamarla, dejarnos de nocillas y otras formas pueriles de juegos de la razón y el arte para reencontrarnos con Ovidio. Un concepto mucho más elevado y ambicioso del arte de amar, la verdad sea dicha.
De este intento de amalgama ya sabemos algo, no sé si mucho o poco, pero se ha experimentado con él. Casi siempre por separado: surrealistas, dadaístas...se abocaron a la falta de razón, al puro impulso de lo oscuro. Así hubo muchos. Nadie ha escrito de la irracionalidad razonadamente mejor que Freud, aunque él lo llamó inconsciente, y lo redujo al hombre. Los postmodernos, y otros coletazos, inauguraron, o no, el juego de una razón sometida a los desvaríos de sus fugas y variantes, como si se tratara de compositores metidos a filósofos. Fue entonces cuando la filosofía se hizo surrealista, una deriva que no hay que menospreciar, por cierto. Ahora nuevos tintes de un neoracionalismo casposo y endeble asoman, queriendo barrer de polvo y paja el parqué de sueños y monstruos, espantar las ilusiones románticas y empezar con los bailes de razón Cartesianos dudando de todo menos de la mopa que los ampara: la razón. No es la vía. Tal vez Nietzche, una vez más Nietzche, y la frase de Ovidio, nos indiquen que hay que imbricar, alternar, experimentar con un nuevo humanismo en el que esas dos realidades - razón y sinrazón - son parte de la cultura y la realidad humanas, y ninguna ha podido desbancar a la otra, aún cuando la razón se lleve en lo fundamental y más importante para todos la peor parte. Nada nuevo bajo el sol. La nueva filosofía postwittgensteniana lleva siglos tratando de tú estos temas, y escribió con mayúsculas sobre ello en su mejor género: hablo de la literatura, claro, y de su máxima expresión: la novela. No hay género ni disciplina capaz de recoger todas estas contradicciones, todos estos opuestos que compendian al ser humano como lo hace eso que llamamos novela.
 |
| El culo del caballo incluso tapa al grupo de vencedores, como riéndose de estas épicas batallas. |
 El papel de la razón en la historia no está claro cuál es, forma o fondo. En una vidriera - donde el plomo es la forma y el cristal el color y la textura - no está claro que sería: a veces es forma, otras muta y no es sino el color, la tonalidad del desastre; intercambia su rol con los abismos de los que formamos parte. Tal vez parezca, para los racionalistas, el plomo que da forma y estructura; es posible, pero llegó la primera gran guerra, y aún una segunda, y un mundo mercantilizado donde no estamos seguro de encontrar lo mejor del hombre, seamos franco. Claro, ya lo dije, el plomo del siglo veinte confundió de nuevo y para siempre, a fuego lento, a la razón, dejándola perdida, insularizada, en sus laberintos dialécticos, dispersa como los discursos postmodernos. Va siendo hora de amalgamarla, dejarnos de nocillas y otras formas pueriles de juegos de la razón y el arte para reencontrarnos con Ovidio. Un concepto mucho más elevado y ambicioso del arte de amar, la verdad sea dicha.
El papel de la razón en la historia no está claro cuál es, forma o fondo. En una vidriera - donde el plomo es la forma y el cristal el color y la textura - no está claro que sería: a veces es forma, otras muta y no es sino el color, la tonalidad del desastre; intercambia su rol con los abismos de los que formamos parte. Tal vez parezca, para los racionalistas, el plomo que da forma y estructura; es posible, pero llegó la primera gran guerra, y aún una segunda, y un mundo mercantilizado donde no estamos seguro de encontrar lo mejor del hombre, seamos franco. Claro, ya lo dije, el plomo del siglo veinte confundió de nuevo y para siempre, a fuego lento, a la razón, dejándola perdida, insularizada, en sus laberintos dialécticos, dispersa como los discursos postmodernos. Va siendo hora de amalgamarla, dejarnos de nocillas y otras formas pueriles de juegos de la razón y el arte para reencontrarnos con Ovidio. Un concepto mucho más elevado y ambicioso del arte de amar, la verdad sea dicha.De este intento de amalgama ya sabemos algo, no sé si mucho o poco, pero se ha experimentado con él. Casi siempre por separado: surrealistas, dadaístas...se abocaron a la falta de razón, al puro impulso de lo oscuro. Así hubo muchos. Nadie ha escrito de la irracionalidad razonadamente mejor que Freud, aunque él lo llamó inconsciente, y lo redujo al hombre. Los postmodernos, y otros coletazos, inauguraron, o no, el juego de una razón sometida a los desvaríos de sus fugas y variantes, como si se tratara de compositores metidos a filósofos. Fue entonces cuando la filosofía se hizo surrealista, una deriva que no hay que menospreciar, por cierto. Ahora nuevos tintes de un neoracionalismo casposo y endeble asoman, queriendo barrer de polvo y paja el parqué de sueños y monstruos, espantar las ilusiones románticas y empezar con los bailes de razón Cartesianos dudando de todo menos de la mopa que los ampara: la razón. No es la vía. Tal vez Nietzche, una vez más Nietzche, y la frase de Ovidio, nos indiquen que hay que imbricar, alternar, experimentar con un nuevo humanismo en el que esas dos realidades - razón y sinrazón - son parte de la cultura y la realidad humanas, y ninguna ha podido desbancar a la otra, aún cuando la razón se lleve en lo fundamental y más importante para todos la peor parte. Nada nuevo bajo el sol. La nueva filosofía postwittgensteniana lleva siglos tratando de tú estos temas, y escribió con mayúsculas sobre ello en su mejor género: hablo de la literatura, claro, y de su máxima expresión: la novela. No hay género ni disciplina capaz de recoger todas estas contradicciones, todos estos opuestos que compendian al ser humano como lo hace eso que llamamos novela.

Menudo circunloquio te traes para decir que la novela es la nueva panacea de los tiempos venideros. ¿No te parece algo superado? Creo que lo que Agustín Fernández Mallo trata de hacer es mostrarno la vía muerta a la que la literatura ha llegado, superada por los medios tecnológicos y una era hipersaturada por la información y los estímulos de toda clase, sobre todo virtuales/informáticos. De seguir así las cosas en un par de décadas no leerá nadie libros. La mente, en ese proceso, que me parece mucho más interesante de lo que propones, irá abandonando los grandes relatos del siglo veinte y se instalará en el terreno del aforismo y los mensajes. Pronto pensaremos como un SMS, las novelas que reconstruyen el mundo, la cultura y la civilización, desaparecerán para siempre. No habrá más, y las que hay serán objetos de museo.
ResponderEliminarEl fin del gran relato será el fin de la humanidad, al menos tal y como la conocemos.
ResponderEliminarSr SMS, pregúntese por qué los bestsellers tienen todos más de quinientas páginas, muchos casi el millar. El hombre, la mujer, necesitan una comida completa para digerir la realidad.
Interesante artículo, interesante propuesta. También estoy convencido de que ciencia y arte no son compartimentos estancos, y métodos aparentemente tan dispares son capaces de encontrarse. Pero como científico creo considero un error que al arte vuelva a arrogarse la posesión de la verdad, en lugar de ir de la mano, tal vez guiando desde un nuevo humanismo, de la ciencia.
ResponderEliminarEstos tiempos son de gran ignorancia, decadencia, sin embargo la ciencia avanza inexorablemente, y no siempre con las mejores intenciones, es cierto. Ciencia y tecnología condicionan día a día nuestra vida más y más, por lo que resulta imprescindible darles una dirección, interpretarlas, ergonomizarlas, por así decirlo, no olvidar que están al servicio del ser humano.
Con internet cada vez leemos menos,es una evidencia. Y cada vez, menos textos largos, novelas, gran literatura de la de antes.
ResponderEliminarMe pregunto si este nuevo medio nos traerá un nuevo pensamiento, una nueva forma interactiva y breve, dispersa, o será una derrota de lo que hemos logrado con tanto esfuerzo.
ABRIL
La relación entre literatura y filosofía es obvio, pero no quiero decir que sea obvio este artículo. Nunca está de más recordarlo, y recordar la grandeza de la novela.
ResponderEliminarProbablemente, y así interpreto el mérito de este artículo, ese juego Razón / Revolución puede jugarse en las relaciones entre filosofía y literatura. La ciencia es ajena a estos debates en sentido intrínseco, aunque luego sea permeable a las influencias previas a cualquier investigación.
Y estoy de acuerdo en que la literatura de la gran novela del s. XX ha respondido a lo que el hombre es como la filosofía no ha sabido hacer.
¿De verdad cree que la respuesta a tanta falta de razon está en una novela?
ResponderEliminar¿No le parece que los escritores son muy ombligistas igual que el resto de artistas?
Las razones de Wittgenstein para designar a la literatura como heredera de la filosofía eran puramente filosóficas, no literatias. Es decir: las preguntas metafísicas de las que nada se puede decir desde la filosofía no son filosofía, por lo tanto, sino pura literatura, pura palabrería, por decirlo de una manera exagerada. Entender desde ahí que la literatura es el punto final en la solución a los problemas del pensamiento occidental es entender demasiado o entender mal, si se me permite decirlo.
ResponderEliminarLa literatura, sin embargo, no está exenta de muchos de los problemas que entrañan a la filosofía, pero los aborda con otras reglas, en las que el pensamiento como tal queda desdibujado, si es que este hace aparición como tal, más allá de meras ideas anecdóticas. Así, por muy manido que resulte, al fin y a la postre la literatura es una expresión estética de muy distintas cosas: realidades concretas, abstractas, ideas o pura divagación. Arrogarle el cometido de resolver el equilibrio entre razon y revelación, o razón y sinrazón (no queda muy claro a qué viene a referirse al final), me parece que raya en la boutade y poco más, a pesar de que no es algo nuevo y ya se ha dicho. Pero no por repetirse será más cierto.
Lo cieto es que la literatura de ideas no son ideas, sino eso mismo: literatura de ideas. Al igual que la falta de razón o la revelación o el romanticismo como conceptos engloban a la literatura propiamente, y no ésta a estos.
Dicho todo esto, me ha parecido encontrar dos aspectos dignos de mención en su artículo: la apuesta por una estética de la literatura con una ambición muy elevada, y un estilo algo errático y confuso, pero de una gran fuerza y belleza.
Al del comentario anterior: parece usted no comprender a Wittgenstein. Incluso parece el clásico profe de instituto que no sabe de que habla.
ResponderEliminarWittgenstein determina el modo con el que podemos hablar con sentido de algo. Y se puede hacer al margen de que sean falsedades o verdades. Por esto se le consideró empirista, o pro-empirista. De aquí sale lo de que "de lo que no se puede hablar es mejor callar".
Es problema empieza justo aquí: si sólo podemos hablar con sentido de los hechos del mundo, ¿qué son estas afirmaciones, estos discursos como su comentario y el mío, o el de el autor de este blog?
Aquí empieza la distinción, fundamental, entre decir y mostrar.
Lo trascendental no puede decirse, sería la conclusión. La lógica, o este comentario,no pueden decirse, sólo pueden mostrarse, en marcha, por su propio discurso.
Ignoro los conocimientos de filosofía del autor de este blog, pero a mi parecer da de lleno en el tema, expresándolo literariamente: sólo la novela tiene un sentido que resuelve de alguna manera el conflicto filosófico Wittgensteniano entre decir y mostrar.
No he querido ofender a nadie, de hecho, puesto que no domino el tema me he limitado a trasncribir lo que me ha parecido oportuno de la Wikipedia.
Pura palabrería, lo cierto es que la humanización no ha sido otra cosa que un alejarse de esa revelación e irracionalidad, y lo demás son tonterías, romanticismo u oscurantismo.
ResponderEliminarLa razón es lo distintivo, sin por ello tener que caer en un racionalismo cartesiano, vale, pero sí un racionalismo razonable.
Sólo superando esa dicotomía avanzaremos de una vez.